Entendiendo la sombra o el dolor no narrado
La sombra no es ignorancia, es indeterminación narrativa. No es que no sepamos quiénes somos: es que hay partes de nosotros que aún no han sido narradas con compasión. Y mientras no se narran, duelen. Se actúan. Se repiten.
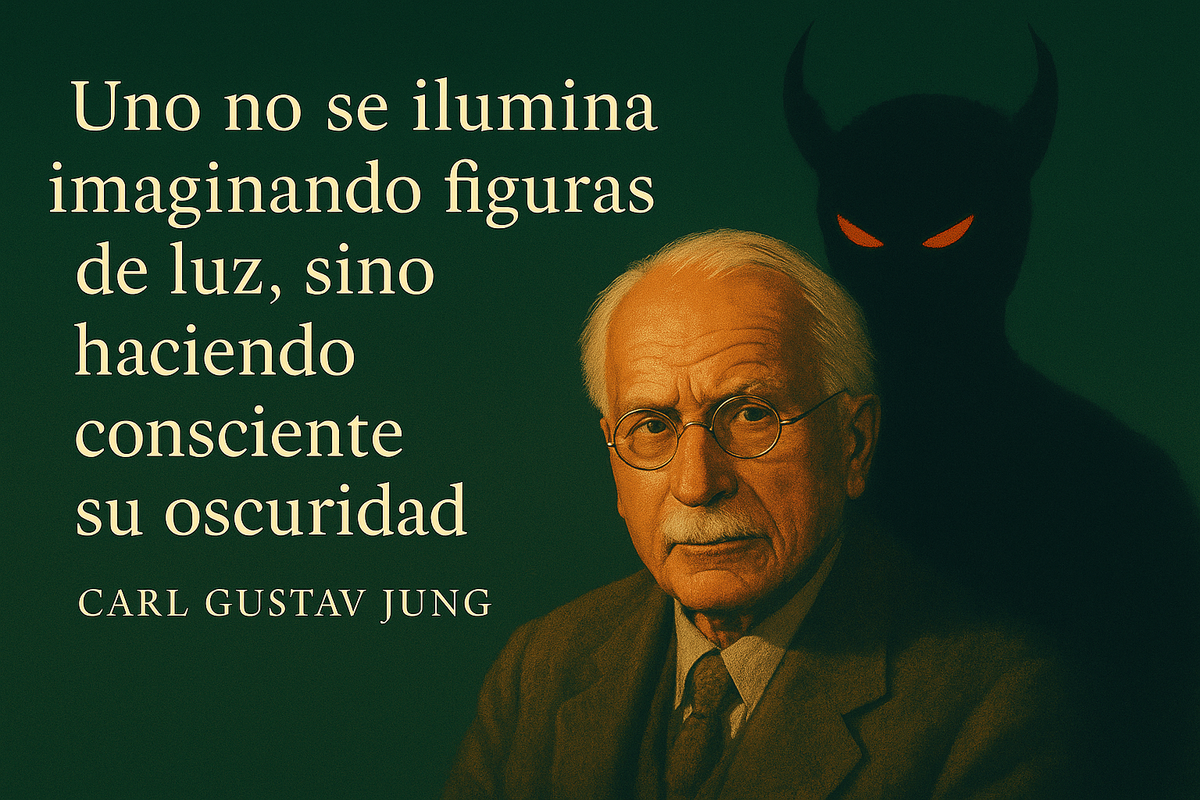
No podemos hablar de la sombra sin nombrar al psicoanálisis de Jung, que toma y transforma conceptos fundamentales de Freud. Uno en especial: la represión.
Reprimir es expulsar deseos, recuerdos o impulsos inaceptables hacia el inconsciente, impidiendo que entren a la consciencia. Es cortar la narración antes de que comience.
Freud nos dio un mapa: el Ello, el Yo y el Superyó. El Ello: impulsos primitivos, deseos, pulsiones. El Superyó: la conciencia moral que aprendemos al crecer, esa voz que nos exige ser aceptables. Es el archivo mental de lo que no debemos hacer. O más aún: de lo que no debemos ser.
Esa idea es poderosa. Porque gran parte de las leyes, reglas y normas morales están construidas desde la negación: “No matarás”, “No desearás”, “No mentirás”…
Los mandamientos y los pecados capitales son un diccionario de negaciones.
Ahora bien, conforme crecemos, como plantea Lacan, nos vemos a nosotros mismos como un objeto. Como algo que el Otro observa. Y nace así la idea de una brecha: lo que el otro cree que soy vs. lo que realmente soy. En esa distancia se cocina la sombra.
El detalle es que no siempre podemos controlar al Ello. Y aquí entra el Yo, mediador entre ese deseo y esa prohibición. Pero cuando el Yo no logra mediar, cuando se queda sin herramientas, ese conflicto sin voz se convierte en sombra.
La sombra nace cuando el Yo fracasa en narrar el conflicto entre lo que deseo y lo que temo ser.
👹 La sombra a través de la historia
A lo largo de los siglos, hemos dado nombres distintos a lo mismo: A la sombra se le llamó demonio. Se pensó que eran entes del mal, susurrándonos al oído…
Cuando quizás solo era el Ello, hablándonos en alto. Y el Superyó, intentando silenciarlo a gritos.
Eso que hoy llamamos “disonancia cognitiva” era “tentación”. Eso que hoy reconocemos como represión, antes se interpretaba como posesión. Lo que ahora sabemos que es trauma, antes se exorcizaba.
🍷 El guayabo moral y la caída de las máscaras
Hay sustancias que alteran la capacidad del Superyó para reprimir o inhibir. Y cuando esa voz moral se apaga, el Ello sale a jugar.
Hacemos cosas que, al otro día, ya sin el velo químico, nos queman por dentro. A eso le llamamos:
Guayabo moral.
Y su intensidad suele depender de qué tanto de nuestras máscaras se cayó.
En Japón se habla de Tatemae (建前): lo que uno muestra al mundo, la fachada. Y Honne (本音): lo que realmente se siente, lo que no se dice en voz alta.
Yo lo aprendí como las tres máscaras:
- La que mostramos a la sociedad en general.
- La que mostramos a las personas cercanas.
- La que mostramos… a nosotros mismos.
Porque sí: también nos mentimos a nosotros mismos. Y como decía Richard Feynman:
El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar.
Nos miramos en un espejo emocional que nosotros mismos deformamos. Y esa es la máscara más peligrosa: la que creemos que es el rostro.
Entonces sí: puede haber una máscara personal… y detrás, una cara. Pero la verdad, la totalidad de lo que somos, probablemente nadie la conozca por completo. Ni siquiera nosotros.
La física cuántica lo diría con más estilo:
Principio de indeterminación de Heisenberg
🪞 Entre el yo y el molde
Cuando hay una gran diferencia entre lo que somos (el Yo) y el molde en que intentamos encajar (el Superyó), nace la sombra.
En términos de Lacan: el yo ideal proyectado (lo que mostramos) y el sujeto dividido (lo que somos). Esa brecha, ese cortocircuito narrativo, se termina sintiendo como dolor.
Un dolor que puede venir de muchas formas:negarnos un deseo, haberle hecho daño a alguien que amamos, no poder decir lo que sentimos, no ser aceptados como somos, no sentirnos suficientes, callar cuando debimos hablar, hablar cuando ya era tarde, vernos al espejo y no reconocernos, o vivir una vida que no elegimos pero seguimos habitando.
Todo eso… es dolor no narrado. Y eso, es la sombra.
🔗 La sombra como mecanismo de pertenencia
La sombra y las máscaras no son errores de diseño. Son mecanismos evolutivos que nos permitieron vivir en sociedad. Reprimir impulsos como la agresión o el deseo garantizó la aceptación del grupo. Pero el precio fue alto: la enfermedad interna.
🧘♂️ Budismo, religión y la narración del dolor
Hace más de dos mil años, los budistas lo dijeron sin vueltas: La vida es sufrimiento. El deseo se conecta con el dolor.
Cada cultura buscó su forma de contener la sombra. Y la religión fue una de las primeras tecnologías para lograrlo. Pero entre todas sus herramientas, una destaca: la confesión.
Confesar no es solo admitir lo que hiciste. Es contar lo que dolió. Narrar el impulso, el error, el silencio… y dejarlo ir. Al nombrarlo, algo cambia. No es redención celestial. Es sanación narrativa.
Dejar de cargar lo que no se ha dicho. Ser visto sin ser condenado.
🧱 El metámodelo del dolor como puente
Mi hipótesis es clara: el dolor es la materia prima ética. Y la sombra, su forma de dolor acumulado más densa —dolor sin historia, sin relato. El FIN (Filtro de Identidad Narrativa) es el medio. La herramienta que todos llevamos dentro para decidir si ese dolor se convierte en:
El bien,
el mal,
… O la estupidez moral.
Así que comienza a narrar tu dolor, comienza a narrarlo y verás que será más claro qué dirección tomar.
¿Conoces a alguien que podría encontrar sentido en estas palabras?
Comparte este post: Facebook | X (Twitter) | WhatsApp